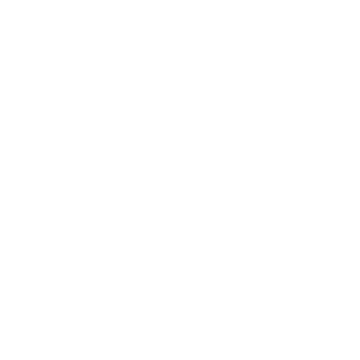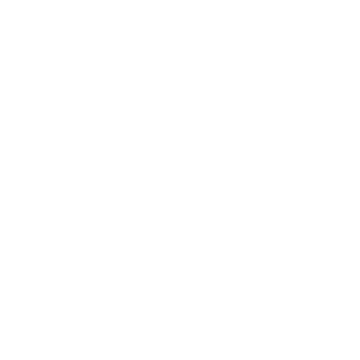Diseño de Pirata de la Inquisidora Yinchen

La pirata Yinchen fue una de las primeras en pisar Heathmoor cuando la flota de Boy Yin atracó en sus heladas costas. Pronto sintió una gran curiosidad por los habitantes de aquella tierra extraña y su concepto de la lealtad. Era una tierra dividida por el vasallaje y las alianzas, donde la identidad, la clase y las creencias importaban por encima de todo. Estas personas siempre estaban en guerra, pero percibía un extraño equilibrio en aquel mundo. Un entendimiento que permitió que los Piratas prosperaran.
Pero todo cambió cuando se desenterró el Cáliz de la Inmortalidad. Se produjo un giro de los acontecimientos. Las personas empezaron a mirar a los ídolos del pasado en busca de respuestas y orientación. A medida que aparecían más reliquias, Yinchen advirtió que la estabilidad se venía abajo. De los fragmentos rotos surgieron los Siervos de la Estaca. Unos fanáticos violentos que estaban empeñados en difundir sus sangrientas creencias. Pudo ver con sus propios ojos las horribles prácticas que realizaban y el sufrimiento que dejaban a su paso. Yinchen nunca había sido partidaria de elegir un bando ni creía en el gobierno de Horkos, pero decidió unirse a la Inquisición para detener a los Siervos. A su lado, podría proteger a la gente. Sin embargo, se equivocaba. Para la Inquisición, todos eran culpables.
Fe y convicción

Parte I.
Hacía tres días que no paraba de llover. Pero, de alguna manera, parecía que llevaba mucho más tiempo lloviendo. El aire olía a humedad, de esa que lleva a pensar en gusanos retorciéndose, y la ausencia total de viento hacía que el olor permaneciera. Los campos, los caminos y las parcelas se habían convertido en lodazales en los que resbalabas o se te hundían los pies. A la inquisidora Yinchen se le pegaba la ropa a la piel. La sentía pesada y fría, pero no le importaba. Al fin y al cabo, era una pirata y la vida en el mar le había enseñado a vivir con la ropa empapada.
El sol se había puesto hacía unas horas y la calma habría reinado en la ciudad de Waterstop si un grupo de Fanáticos no hubiera decidido celebrar una ceremonia impía al aire libre. Se hacían llamar los Siervos de la Estaca. Eran adoradores de reliquias. Y también peligrosos.
Movidos por la curiosidad, los ciudadanos habían salido de sus hogares y se habían acercado a ver la espeluznante ceremonia. Algunos se mantenían a distancia, recelosos del rito que se estaba celebrando en el corazón de su hogar, pero otros estaban mucho más cerca. Estos parecían más intrigados, y a un suspiro de unirse a sus filas. Yinchen se preguntó cómo podía alguien desear unirse a un grupo que tenía unas creencias tan viles y corruptas, y que era capaz de cometer tan horribles atrocidades.
Pero se dijo que la mayoría de aquellas personas no sabía quiénes eran los Fanáticos ni qué habían hecho en realidad. No habían visto lo que ella había visto: altares cubiertos de sangre y pilas de cadáveres desmembrados que utilizaban para dibujar patrones y símbolos impíos. Tampoco habían visto el horror en los ojos de aquellos que habían estado a su merced. Aquellos a quienes ella había intentado salvar. Ya era tarde para ellos. Pero podía salvar al pueblo de Waterstop. Podía salvarlo de los Fanáticos y de sus prácticas impías.
Desde las sombras, vio que el sacerdote Fanático caminaba por el escenario, ligeramente elevado, para acercarse a una joven arrodillada que, despeinada y con lágrimas en los ojos, esperaba una bendición oscura. Una salvación que nunca llegaría. Una mentira impregnada de veneno.
Solo se oyó el disparo. El sacerdote cayó al suelo mientras el cañón de la pistola de Yinchen humeaba. Tras un silencio estremecedor empezaron a oírse gritos asustados. Desde la oscuridad, la inquisidora Yinchen saltó al resplandor de las antorchas y abatió al Fanático más cercano. Los demás inquisidores, que habían estado esperando el momento de atacar, se unieron a la refriega con un rugido atronador. Yinchen se abrió paso entre los Fanáticos, que saltaban del escenario de un modo que le recordó a una pelea especialmente desagradable contra unos bandidos en alta mar. Por un momento, vio que la mujer del escenario corría hacia la multitud, intentando proteger de aquel baño de sangre a la niña que llevaba en brazos. Su hija, dedujo Yinchen. "Bien", pensó la Pirata. Era mejor que cuidara de su hija a que cayera en las garras de los Fanáticos.
Yinchen corrió hacia madre e hija. Se aseguraría de que ambas volvieran a ver salir el sol. Con la pistola y la espada en la mano, luchó junta a ellas, protegiéndolas de los Fanáticos que, en su desesperación, se habían vuelto contra los habitantes de Waterstop y los acusaban de blasfemia. Algo típico en ellos. No había honor en lo que predicaban. No había liberación. Solo había dolor.
Oía llorar a la pequeña y lo único que deseaba era decirle que todo iría bien. Que aquello terminaría.
Cuando el combate acabó, no quedaba ningún Fanático con vida. Solo estaban los Inquisidores y los aldeanos que se habían visto atrapados en la batalla.
La lluvia seguía cayendo. Con más fuerza que nunca. Y mucho más fría.
Yinchen se arrodilló junto a la pequeña y advirtió que se le había caído la muñeca de arpillera. Estaba semienterrada en el barro. La recogió, la limpió con torpeza lo mejor que pudo y se la dio a la pequeña con una sonrisa. La niña también sonrió entre lágrimas.
Yinchen se incorporó, le dio una palmadita a la pequeña en la cabeza y empezó a caminar hacia sus compañeros inquisidores.
Entonces, todo se volvió de color negro.
"Maten al resto", ordenó el general de los inquisidores.
Yinchen se quedó helada cuando los inquisidores se volvieron contra los habitantes de Waterstop, las personas a las que se suponía que debían proteger. Espadas, hachas y lanzas cayeron sobre los desarmados. La noche se llenó de gritos impotentes y horrorizados. Los ojos de Yinchen se llenaron de lágrimas de asombro.
A escasos centímetros de ella, la muñeca volvió a caer, acompañada de una manito sin vida.

Parte II.
Los inquisidores charlaban entre sí, pero Yinchen no escuchaba. Sus voces sonaban distorsionadas. El aire estaba enrarecido. Los latidos del corazón le retumbaban en los oídos. Tras la Masacre de Waterstop, habían cabalgado hacia la frontera oriental de Ashfeld para regresar al Castillo Curatio, el lugar que todos los miembros de la Inquisición habían aprendido a llamar hogar. Yinchen había permanecido en silencio durante todo el camino. Ahora, todos estaban atiborrándose en el festín matutino, como si no recordaran lo que había ocurrido hacía unas horas... o como si no les importara. Pero había muerto mucha gente. No solo Fanáticos, sino también lugareños. Inocentes. Aldeanos que habían salido del calor de sus hogares movidos por la curiosidad. Personas que estaban confundidas, que se sentían perdidas y buscaban un sentido. Aquella gente no había cometido ninguna herejía ni ninguna atrocidad. Yinchen sujetó la muñeca que le colgaba del cinturón. La apretó tan fuerte que se le entumecieron los dedos. Recordaba sus pasos entre aquel mar de cadáveres. Había visto la manito sin vida de la pequeña. Y los pies de la muñeca asomando entre el barro teñido de carmesí.
Una risa ronca la devolvió al presente. Algunos miembros de su grupo se habían marchado para ocuparse de otras tareas, pero otros se habían quedado y holgazaneaban alrededor del torreón reservado a los inquisidores. Habían dejado sus armas a un lado mientras comían, bebían y se contaban historias. Algunos hablaban sobre el principal lugar de culto de los Fanáticos, el Torreón de Reliquias, mientras que otros bromeaban sobre la masacre. Parecían absolutamente despreocupados. Ignoraban la guerra que ella estaba librando en su interior. De pronto, Yinchen fue consciente de la putridez que emanaba de aquel lugar. No era allí donde quería estar. Y tampoco era la persona que quería ser.
"¡Cállense!", espetó a los dos inquisidores que tenía más cerca: Silas, un Prior oscuro que tenía una cicatriz en el ojo y con el que había coincidido en Waterstop, y un Zhanhu al que nunca había visto. Ambos la observaron en silencio durante un instante, pero, entonces, Silas vació el vaso de un trago, se limpió la barbilla con el antebrazo y se levantó para enfrentarse a ella.
"¿Qué dijiste?", inquirió.
"Esas personas no tendrían que haber muerto. No habían hecho nada malo". Yinchen sentía que le temblaba todo el cuerpo, pero no sabía si esto se reflejaba también en su voz.
"Ya oíste al general", respondió el Prior oscuro. "Formaban parte de la secta. El simple hecho de asociarse con ellos se considera una ofensa. La tolerancia es un agravio que se castiga con la muerte, ¿o acaso lo olvidaste?". Miró fijamente a Yinchen, casi desafiante, antes de añadir: "Por cierto, cuando dio la orden, no recuerdo haberte visto mover ni un dedo", siseó. Yinchen advirtió que la mano del Prior oscuro se acercaba discretamente a la empuñadura de su espada. "¿Eso es un problema para ti?".
No tenía que justificarse ante él. Sabía quién era y qué representaba. No se había unido a la Inquisición para ser un verdugo ciego. Se suponía que debía ayudar. Tenía que detener a los villanos. Y ahora mismo, el Caballero que tenía delante se parecía mucho a un villano.
Ya no le temblaba el cuerpo. Tenía la respiración tranquila. Soltó la muñeca con calma.
"Sí", respondió con firmeza. "Lo es".
Antes de que Silas pudiera responder, Yinchen ya tenía la espada en la mano. Le atravesó el cuerpo con la hoja antes de apartarlo de una patada para abrirse paso hasta el Zhanhu. El guerrero Wu Lin se apresuró a tomar su arma, pero estaba demasiado lejos y Yinchen era demasiado rápida. Saltó sobre la mesa y le clavó la mano derecha en la madera. Mientras su enemigo aullaba de dolor, Yinchen desenfundó una pistola y le disparó en el cuello.
Los demás inquisidores, que ya se habían repuesto de la sorpresa inicial, se habían armado y le gritaban a toda voz que se rindiera. Los contó. Eran cinco. Ella tenía otras dos pistolas. Dos balas. Sería fácil.
Cuando ganó la pelea, Yinchen fue en busca de su caballo y abandonó el castillo. No estaba segura de adónde iría, pero sabía lo que quería hacer: ayudar. Acercó la mano al grabado de la Inquisición que lucía en el pecho y se lo arrancó. Aquel blasón no la representaba. Lo dejó caer al suelo mientras contemplaba el cielo. Las nubes se estaban disipando y el sol intentaba abrirse paso entre la penumbra. Puede que por fin dejara de llover.

Parte III.
La gente se había reunido en el centro de la catedral en ruinas. La luz de la luna brillaba a través de los vitrales y bañaba en púrpura, rojo y amarillo el sombrío interior de piedra. Junto al altar, se acurrucaban un par de docenas de aldeanos, cubiertos con capas y mantas para protegerse del cavernoso frío. Algunos temblaban y otros gemían, pues los inquisidores se habían reunido a su alrededor con las armas en la mano. Iba a ser otra ejecución en masa, otra atrocidad sin sentido justificada únicamente por la ignorancia y la crueldad que radican en los corazones malvados de los hombres.
Yinchen observaba la escena desde lo alto de la catedral. Escondida tras la gárgola de un monstruo con cuernos serrados y retorcidos, se mantenía firme mientras esperaba el momento de atacar. Tras abandonar la Inquisición, había seguido los pasos de su antigua orden. No para impedir que aniquilara a los Fanáticos, sino para asegurarse de que nunca se repitiera nada similar a la Masacre de Waterstop. Estaba claro que a los inquisidores no les interesaba distinguir entre amigos y enemigos, pero ella estaba decidida a impedir que derramaran sangre inocente. Por las aldeas ya circulaban rumores e historias sobre la inquisidora caída. Un espectro en la noche, una salvadora del pueblo. Eran pocos los que habían podido verla bien. Y muchos menos los que se habían atrevido a acercarse. Pero todos sabían que era la única que estaba de su parte. La única guerrera que estaba decidida a rectificar la injusticia que se había extendido por todo el territorio. Una heroína.
Uno de los inquisidores gritaba una larga lista de acusaciones que resonaban profundamente en la cacofónica estructura de la catedral. Daba igual que los presentes protestaran o refutaran aquellas afirmaciones. La Inquisición había decidido que eran culpables y que recibirían su castigo. No había tiempo que perder. Yinchen rodeó la cuerda con el antebrazo y comprobó que estaba bien sujeta. "Como en los viejos tiempos", pensó. Entonces saltó con la gracilidad de una Pirata que había librado más batallas marítimas de las que podía recordar. El movimiento tiró de la campana que colgaba en lo alto de la torre, que sonó tan fuerte que los inquisidores se quedaron sorprendidos. Esperaba que el sonido resonara con fuerza en la noche. Que todos los que lo oyeran supieran que ella estaba ahí. Luchando. Combatiendo contra la injusticia.
Antes de tocar el suelo ya había derribado de un disparo a un objetivo. Un instante después ya tenía la espada en la mano y atacó. Pero nunca habría podido imaginar lo que iba a ocurrir. Entre los aldeanos se oyó una temblorosa llamada a las armas. Algunos se quitaron las capuchas y las capas con gesto pomposo para revelar que había una banda de Fanáticos oculta entre la multitud. Utilizaban a los inocentes como escudo. Cobardes ocultos entre los buenos. Los Fanáticos atacaron a las personas que había a su alrededor, de forma horrible y despiadada, mientras se abrían paso hacia los inquisidores. El tañido de la campana, incesante y ensordecedor, ahogaba los gritos atormentados de los moribundos. La sangre se derramaba sobre aquellos terrenos, antaño sagrados, ensuciándolos y transformándolos en algo impío. Yinchen era incapaz de soportar aquel horror. Había visto más crueldad de la debida, tanto en el mar como en Heathmoor. Sin embargo, aquella crueldad, esta guerra emprendida por quienes se creían superiores moralmente, era una locura. Era exasperante. Ya no había buenos ni malos. ¿Los Fanáticos? ¿La Inquisición? Todos eran... malvados. La maldad había arraigado en ellos.
Aquello tenía que acabar.
Yinchen se mantuvo cerca de los aldeanos mientras daba muerte a Fanáticos e inquisidores, que parecían estar más interesados en luchar entre sí. Aprovechando que ambos bandos estaban enzarzados luchando, escoltó a los aldeanos al exterior y les ordenó que se escondieran.
Observó cómo corrían hacia un lugar seguro. A sus espaldas, la batalla se propagaba con furia bajo la arcada de la catedral. Pero no miró atrás. No tenía sentido regresar a aquella lucha. Era una frivolidad. Era absurda. No podía limitarse a ser un misterio en la noche, a esperar a la siguiente masacre para saltar a la batalla. No podía ser únicamente una fuerza de respuesta. Tenía que hacer algo.
La verdadera batalla estaba aún por llegar. Se libraría en el Torreón apartado. El corazón palpitante de los Siervos. Un lugar que nunca había considerado necesario visitar. Pero ahora todo le parecía de lo más obvio. Solo había una forma de acabar con el conflicto: las reliquias. Ellas eran la causa de toda aquella miseria. Tenía que encontrarlas. Tenía que destruirlas. Tenía que cortar la cabeza de la serpiente.
Contenido Recomendado

Pase De Batalla
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

Nuevo personaje Khatun
Las Khatun son asesinas ágiles y brutales que blanden sables dobles. Lideran una horda mongola invasora que se dirige hacia Heathmoor dispuesta a hacer realidad la visión de Guljin: poner fin a las mezquinas guerras que han asolado a su pueblo durante tanto tiempo. Unir a Heathmoor bajo el estandarte del imperio de Guljin a cualquier precio.