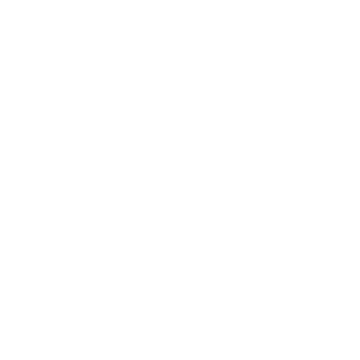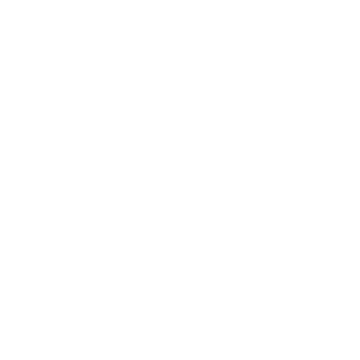Meiko, cazadora de Yokai

Tras la batalla surgen las flores. Meiko era una de esas flores, regada en sangre y moldeada por las atrocidades. Sin embargo, no había permitido que estas la definieran. Era una humilde Kensei que se entregaba en cuerpo y alma a la protección de su pueblo. Meiko era una guerrera muy querida, y se tomaba el tiempo de disfrutar de las pocas cosas buenas que ofrecía un mundo tan violento. Esa era seguramente la razón por la que resultaba habitual verla sonreír, incluso en plena batalla. En sus ojos había una chispa que nunca se apagaba, por duras que fueran las circunstancias. Sin embargo, la resistencia de Meiko se puso a prueba cuando los Yokai fueron liberados de su prisión.
Tras haber permanecido en letargo durante generaciones, estos demonios monstruosos empezaron a moverse libremente por el Myre. Cuando se llevaron a Motoori, su hermano pequeño, algo cambió en ella. La chispa de sus ojos se ensombreció y la sonrisa se le borró del rostro. Para enfrentarse a los Yokai, Meiko aceptó la responsabilidad de blandir la daga Mamono, la única arma capaz de matarlos. Sin embargo, el coste de blandirla era enorme. Cada Yokai al que daba muerte quedaba atrapado en su interior. Y cuantos más mataba, más poderosa se volvía. Aunque también se convertía en una amenaza mayor para su portador. Pero no tenía alternativa. Si quería salvar a su hermano, tenía que enfrentarse a aquellos demonios. Tanto a los del exterior como a los de dentro.
Los fantasmas del tormento

Parte I.
Los pasos de Motoori resonaban en el suelo mojado a sus espaldas. Se volvió para mirar a su hermano, pero recordó que ahora sabía cuidar de sí mismo. Lo único que podía hacer era mirar hacia delante, hacia la pesada puerta de madera que, a pesar de sus esfuerzos por correr lo más rápido posible, seguía estando demasiado lejos. Meiko había sido responsable de su hermano durante toda su vida. Desde que murieron sus padres, siendo ella muy pequeña, se había encargado de criarlo. Lo había cuidado, había comprado cosas para él y se había asegurado de que siempre tuviera un techo sobre la cabeza. También le había enseñado a luchar, una decisión que tomó el día que el joven Motoori llegó a casa apaleado, ensangrentado y con las mejillas manchadas de lágrimas secas. Heathmoor era un lugar implacable, así que se encargó de que su hermano tuviera la fuerza y las habilidades necesarias para mantenerse firme en un mundo en el que todo el mundo intentaba destrozarte.
Pero de eso hacía ya mucho tiempo. Motoori era ahora un joven adulto y un poderoso Orochi, mientras que ella se había convertido en una orgullosa Kensei. Pero aquí estaban otra vez, huyendo como niños asustados. Y lo único que podía pensar era en mantener a su hermano a salvo. La puerta estaba demasiado lejos. No llegarían a tiempo. Tenían que hacer lo que le había enseñado: detenerse y luchar. Le hizo una señal y él se apresuró a tocarle el hombro, un lenguaje silencioso que habían perfeccionado cuando eran pequeños. Meiko se detuvo sobre sus pasos y dio media vuelta, mientras Motoori la adelantaba y trazaba un círculo para situarse a su lado. Ambos desenvainaron las espadas con un movimiento fluido.
Aunque sabía a qué se enfrentaba, Meiko fue incapaz de reprimir un escalofrío de miedo. Las dos criaturas vestían armaduras de samurái, pero eso era lo único humano que había en ellas. Tenían la piel descolorida, los rostros absolutamente distorsionados y los ojos les brillaban con una luz antinatural. Y sus chillidos habrían paralizado de miedo incluso a los guerreros más valientes de la historia.
Los dos samuráis poseídos se acercaban con movimientos entrecortados y marcados por el crujir de sus huesos. Uno de ellos arrastraba la punta de la espada por el suelo, como si el arma le pesara demasiado, pero no tuvo ningún problema en levantarla y dejarla caer sobre Meiko, que bloqueó el ataque con precisión.
El Yokai chilló en su cara, un alarido retorcido y enervante que despertó a todos los niños que dormían a varios kilómetros de distancia. Meiko le había cortado el brazo de cuajo, pero no había conseguido que la criatura se detuviera o retrocediera. Seguía aproximándose con dientes chasqueantes y afiladas garras. ¿Y qué era aquel sonido inquietante que le surgía de la garganta? ¿Se estaba riendo?
Vio a Motoori a su lado, luchando contra el otro enemigo. También él parecía estar librando una batalla perdida. Cuando eran pequeños les habían contado historias sobre los Yokai, unos espíritus demoníacos de otro reino capaces de poseer objetos y personas. Tiempo atrás, sus ancestros los habían encerrado en una cueva y habían sellado la entrada con una piedra encantada. Los niños de la aldea solían retarse a entrar en el bosque en plena noche para tocar el precinto de piedra. Meiko había aceptado el reto cuando era niña, pero Motoori no. Todavía era muy pequeño. Y asustadizo. Pero eso no eran más que cuentos de niños. Historias que les contaban cuando se iban a dormir para que se mantuvieran bien acurrucaditos bajo las mantas. Nadie creía en los Yokai. Ya no.
Sin embargo, ahora estaban aquí. Despiertos. Voraces. E imbatibles.
"¡Necesitamos la daga!", gritó su hermano. Y ella sabía que tenía razón. No podían detener a los Yokai. Al menos, no con las espadas. Necesitaban la daga Mamono. Otro cuento. Otro mito. Una daga que, si las leyendas eran ciertas, podía matar a esos monstruos.
En el caos de la batalla, Meiko fue empujada, lanzada en volandas y arrastrada lejos de su hermano. Todavía podía oírlo luchar contra el Yokai, pero estaba demasiado ocupada esquivando los furiosos ataques de su adversario. De repente, la criatura se detuvo. Permaneció inmóvil, como un espantapájaros solitario salido del mismísimo infierno. Meiko intentó recuperar el aliento mientras un silencio premonitorio se cernía sobre ella y, al parecer, sobre la aldea entera. Se sorprendió al oír un murmullo sofocado. ¿De dónde procedía? ¿De detrás de ella? ¿De arriba? Se giró, pero no vio nada. Volvió a mirar hacia delante. El Yokai manco había desaparecido. Había retrocedido hacia la oscuridad. Meiko se quedó desconcertada durante un instante. ¿Qué podía haber asustado a una criatura nacida del propio miedo? El silencio repentino se rompió cuando un sonido hizo que el corazón casi se le saliera del pecho. El sonido de su nombre aullado desesperadamente por su hermano.
"Motoori", gritó ella.
Meiko corrió hacia su hermano, hacia la puerta en la que había fijado la mirada y a la que nunca había conseguido llegar. Pero no había ningún Yokai. Ni tampoco estaba Motoori. Solo encontró el casco de su hermano. ¿Y qué era eso que lo cubría? ¿Telarañas? ¿Podía ser cierto? ¿Podía ser ella? Otra historia más. Quizás la peor de todas. Una historia que, si era cierta, significaba que tenía muy poco tiempo.
Su hermano había desaparecido. Lo encontraría. Lo encontraría aunque fuera lo último que hiciera en su vida.
Pero primero necesitaba un arma. Necesitaba la daga.

Parte II.
La vieja casa la observaba atentamente desde lo alto de la colina, como si estuviera desafiándola a cruzar el umbral. Meiko avanzó con cautela por el sendero flanqueado por hierbajos absolutamente inmóviles. No soplaba ni una brizna de aire, y los únicos sonidos que llenaban aquella oscura inquietud eran el zumbido de los insectos lejanos y el croar de unas ranas a las que no les preocupaban los asuntos de los humanos. Meiko subió los destartalados escalones que conducían al porche. Entonces desenvainó la espada, apartó a un lado la tela raída de color marrón tierra que hacía las veces de puerta y entró en la casa.
Motoori había desparecido hacía tan solo dos días, pero Meiko tenía la impresión de que había pasado mucho más tiempo. Cada vez más Yokai campaban a sus anchas por la aldea. Todo el mundo estaba aterrorizado. La mayoría de los aldeanos se había atrincherado en sus casas. Y los que se aventuraban a salir acababan desapareciendo o se convertían en espectros horripilantes y huéspedes de los muertos vivientes. La primera parada de Meiko había sido el altar de la daga Mamono pero, para su gran consternación, lo había encontrado vacío. Un guerrero había reclamado la reliquia en un intento inútil de liberar a la aldea de los malvados Yokai. El guerrero había desaparecido y, tras seguir sus pasos, Meiko había llegado a la casa solitaria de la retirada colina en la que se encontraba ahora.
Los tablones del suelo crujían a cada paso que daba, anunciando su avance de caracol por toda la casa. Meiko medía todos los movimientos. Estaba alerta a cada destello del polvo que revoloteaba bajo los pálidos reflejos de la luna, y analizaba su entorno en busca de cualquier pista sobre el paradero de la daga. Una risa serpenteante la obligó a detenerse en seco. Ignoró el sudor frío que le recorría la espalda. No podía permitir que el miedo se apoderara de ella. Lo único que importaba era el premio. La risa continuó. Daba vueltas a su alrededor, y tan pronto parecía estar muy lejos como a tan solo unos centímetros. Pero no había nada. Siguió avanzado, sujetando la empuñadura de la espada con ambas manos y con gran firmeza. Dejó atrás sillas volcadas, cacerolas rotas y harapos manchados de sangre. La casa llevaba muchos años deshabitada. Pero ahora había algo que la consideraba su hogar. Y ese algo estaba deseando tener invitados.
La risa se detuvo, pero antes de que Meiko pudiera acostumbrarse al silencio, se convirtió en el llanto de un niño. Muy a su pesar, Meiko siguió el sonido hasta la siguiente estancia, que seguramente fue en algún tiempo pasado una cocina llena de calor y risas. Posó la mirada en el objeto que descansaba en el centro de aquella sala. No era una mesa, sino una cuna de madera. Los sollozos que oía cada vez con más fuerza salían de su interior. Reconoció la cuna al instante. Era idéntica a la de su hermano cuando era un bebé.
"Motoori", susurró, mientras se acercaba. No podía ver lo que había en su interior porque estaba tapado con una manta. Deseosa de acallar aquellos gritos ensordecedores, Meiko apartó la manta. No había nada. Solo telarañas que se le pegaban a las manos. Se las quitó de encima horrorizada y dio media vuelta para abandonar la estancia, pero se encontró con un rostro monstruoso de ojos blancos y brillantes que le gritaba. Meiko también gritó. Mientras retrocedía, tropezó con la cuna y cayó al suelo.
El espectro que la atormentaba cobró forma ante sus ojos. Tenía unas piernas alargadas que le permitían ponerse en pie y unos brazos largos y delgados que le colgaban inertes a los costados. "No puedes salvarlo", dijo el ente con voz hueca y ronca. "Lo tiene ella". La cosa dio un paso hacia delante. "Pronto, todo habrá terminado". Otro paso. "Tu pobre hermanito". Otro más. "Pobrecito Motoori". Otro más. "Está a merced de madre".
Meiko era incapaz de apartar los ojos del Yokai mientras sus manos se afanaban por encontrar la espada que había dejado caer. Retrocedió, intentando ganar un poco de tiempo, hasta que algo atrajo su mirada. Detrás del espectro, junto a la cuna volcada. Percibió un destello entre las sábanas blancas. El destello de una daga. La daga Mamono.
El espectro extendió los largos brazos hacia ella, pero Meiko se apartó de un salto. Dando una voltereta, alcanzó la daga y se apresuró a cogerla. Con firme agarre y una puntería certera, Meiko hundió la daga en el pecho del Yokai. El monstruo gritó con agonía mientras la fuerza vital abandonaba su cuerpo y se introducía en la daga. En cuanto desapareció, todo quedó en silencio y Meiko cayó de rodillas.
La daga emitió un brillo azul en sus manos mientras un nuevo latido arraigaba en su alma y se le deslizaba por un lado del brazo. El monstruo que acababa de matar se retorcía en su interior amenazando con liberarse. Podía sentirlo. En aquel momento comprendió que la leyenda era cierta. La daga no era simplemente un arma. Era una prisión para los demonios a los que daba muerte. Cuanto más tiempo se aferrase a ella, más sentiría los efectos. Pero no importaba. Si ese era el precio que tenía que pagar para liberar a su pueblo y salvar a su hermano, lo haría encantada.
No había tiempo que perder. "Ya voy, hermano", susurró. "Aguanta".

Parte III.
Meiko no sabía dónde estaba ni qué hacía. Oía a la gente gritar a su alrededor, intercambiando órdenes, mientras un chillido espeluznante desgarraba el aire. Un cuerpo en llamas pasó corriendo a su lado, pero todo parecía estar ralentizado. No sabía qué era real y qué no. La niebla le quemaba la piel. Cada movimiento, cada paso que daba, era una agonía. Los demonios habían tomado forma en su interior y luchaban, compitiendo entre sí (y contra ella) por hacerse con el control.
Tras encontrar la daga en la casa solitaria, Meiko se había puesto en pie de guerra y había matado a media docena de demonios, cada uno más aterrador que el anterior. Según la leyenda, cuantos más Yokai destruía la daga Mamono, más fuerte se volvía. Era cierto. Podía sentir su poder recorriéndole el cuerpo como una tormenta furiosa que ansiaba liberarse de los confines que le imponía la piel. Con cada muerte, Meiko se había vuelto más poderosa. Pero también había perdido una parte de su ser. Los demonios le hablaban. Gritaban. Suplicaban. Se lamentaban. La invitaban a unirse a ellos en las sombras. Y cada segundo que pasaba se sentía más tentada a hacerlo. ¡Sería tan fácil aceptar! Entregarse a ellos. Dejar que se apoderaran de su ser. Pero no podía hacerlo. No, estaba muy cerca.
El chillido infernal de la criatura le alertó del ataque y reaccionó por puro instinto. Durante un breve momento de claridad, el velo de oscuridad se levantó y devolvió a Meiko al presente y a la pesadilla que tenía delante: la araña. Era más grande que cualquier hombre o animal. Tenía las patas gruesas como los troncos de los árboles, y las garras más afiladas que la más mortífera de las espadas. Llevaba las máscaras de sus víctimas pegadas en el enorme abdomen. Y sobre su gigantesco armazón se alzaba el torso de una mujer. El rostro enmascarado estaba envuelto en sedoso cabello blanco. Era extrañamente hermosa, pero también la criatura más aterradora que Meiko había visto jamás. Jorogumo. La reina de la matanza. La madre de los demonios.
Meiko se centró en la daga que sostenía en la mano. Sentía el frío de la empuñadura en la palma. Era increíblemente ligera y, al mismo tiempo, imposiblemente pesada. Sentía cada muesca, cada imperfección entre los dedos. Las voces reverberantes cobraron nitidez. No eran los Yokai, sino las voces de los guerreros que habían decidido luchar a su lado. Meiko no lograba recordar sus nombres. Pero ellos conocían el suyo. No paraban de gritarlo, pidiéndole ayuda. Justo entonces recordó dónde estaba —en el centro del Mercado— y por qué.
Con sus ocho patas, la araña se movía con una gracilidad extraña y casi hipnótica. Una belleza surrealista que no era más que el prefacio de la masacre. Un guerrero quedó descuartizado delante de Meiko. Otro salió volando por los aires y todos sus huesos se rompieron con el impacto. Alguien quedó atrapado en una virulenta bola de llamas justo antes de que le arrancaran la cabeza. Meiko advirtió que estaba llorando, cubierta por la sangre de sus compañeros caídos. Pero no sabía si esas lágrimas eran suyas o de los demonios que se retorcían en su interior.
Cada vez que un guerrero sacrificaba su vida con la improbable esperanza de derrotar a aquella criatura, Meiko conseguía acercarse un poco más a Jorogumo. Ahora estaba tan cerca que podía oler su caliente y repugnante hedor. La daga le tembló en la mano. Intentaba oponerse a su voluntad, detenerla. Las voces de los Yokai volvieron a llenarle la cabeza como una corriente furiosa imposible de contener. Deseaba gritarles, decirles que la dejaran en paz. Intentó centrarse una vez más en lo importante, la razón por la que estaba allí. Motoori. Recordó su voz y su fuerza. Recordó su corazón. Cuánto se había resistido a acercarse a la cueva cuando eran pequeños. Lo mucho que había deseado demostrar su valía la Noche de los lamentos. El amor que sentía por él. No necesitaba nada más.
Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaba, hundió la daga en el corazón de la araña con su fabuloso poder de Kensei. La criatura lanzó un grito desgarrador mientras una luz azul emanaba de su cadáver y la daga absorbía su esencia. Cuando sus gritos se apagaron, Meiko cayó de rodillas, la luz se desvaneció y todo terminó.
Permaneció en el suelo, luchando contra las convulsiones, mientras todos los huesos de su cuerpo amenazaban con romperse. La sangre se le deslizaba por la mano, pues sujetaba la daga con tanta fuerza que se la había clavado en la piel. Todo estaba borroso. No tenía mucho tiempo. De pronto, Motoori apareció delante de ella y Meiko agradeció que su última visión naciera del amor y no del horror. Pero entonces supo que no era una visión. Motoori estaba allí. Era real. Tenía el pelo y la ropa cubiertos de telarañas. No sabía cuál de sus aliados lo había liberado del nido de la araña, pero no importaba. Lo había conseguido. Estaba vivo. Estaba a salvo. Había cumplido su promesa.
Con lágrimas en los ojos, Meiko lo estrechó entre sus brazos. Los hermanos volvían a estar juntos. Pero no sería por mucho tiempo.
"Motoori", dijo Meiko, con voz temblorosa. "Necesito que hagas algo por mí".
***
En el Jardín del templo todos conocen la historia de Meiko, la Kensei que lo sacrificó todo por salvar a su hermano y a su pueblo. Dicen que, tras matar a la criatura conocida como Jorogumo, temió convertirse en un Yokai imparable, así que le pidió a su hermano que la encerrara en aquella cueva que había sido una cárcel para los demonios malvados.
Hoy en día, los niños siguen retándose a tocar la puerta de piedra de la cueva. Pero no lo hacen movidos por el miedo. Lo hacen por respeto, y sacan su valentía de la Kensei a la que todos conocen como la Cazadora de Yokai.
Contenido Recomendado

Pase de batalla
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

Nuevo personaje Khatun
Las Khatun son asesinas ágiles y brutales que blanden sables dobles. Lideran una horda mongola invasora que se dirige hacia Heathmoor dispuesta a hacer realidad la visión de Guljin: poner fin a las mezquinas guerras que han asolado a su pueblo durante tanto tiempo. Unir a Heathmoor bajo el estandarte del imperio de Guljin a cualquier precio.