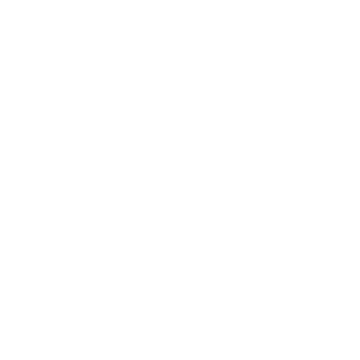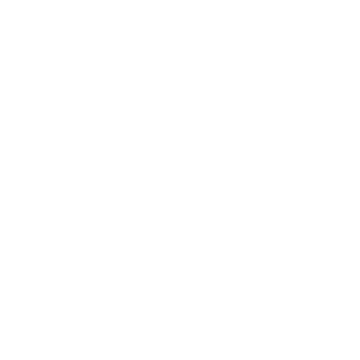Diseño de héroe de Maddox el Rompejuramentos

Cuando se asentó el frío en las costas heladas, el Celta Maddox se aventuró más allá de las regiones conocidas en busca de su hogar. Los antiguos pactos y alianzas habían llevado a su pueblo a Heathmoor, pero durante las negociaciones para el armisticio, decidió que aquel era un buen momento para regresar a su aldea. Sin embargo, nunca la encontró. Tal vez había quedado cubierta por el agua de las inundaciones y ahora estaba congelada, o tal vez la había arrasado un enemigo desconocido. En cualquier caso, Maddox se sintió más solo que nunca. El frío era cada vez más intenso durante el viaje de regreso a Heathmoor. Entonces, Maddox se encontró con un fabuloso tigre dientes de sable.
El animal lo atacó con saña, pero él se defendió y lo mató. Le arrancó la piel y se cubrió con ella, no solo para resguardarse del terrible frío, sino también para identificarse como lo que era: un superviviente. Se veía reflejado en el tigre. El último de su estirpe. Un guerrero sin hogar. Pero todo cambió cuando regresó a Valkenheim. El pueblo de Moldar lo recibió con los brazos abiertos. El caudillo le consideraba su hermano. Y durante un tiempo, todo fue bien. Hasta que la Orden de Horkos llamó a su puerta...
Una historia sobre el mundo de Heathmoor

Parte I.
El hielo y la nieve cubrían la piel del tigre dientes de sable, haciendo que cada vez fuera más pesada. Pero eso no le suponía ningún impedimento. La piel significaba algo para él... y para quienes lo conocían. Formaba parte de su ser. Albergaba una bestia en su interior. Y se aseguraría de que sus oponentes lo supieran.
La pesada espada de Maddox atravesó a su adversario y un chorro de sangre caliente le salpicó el rostro. Gritando con fuerza, Maddox se limpió la mandíbula con el puño y se dirigió hacia el siguiente oponente. A su alrededor reinaba el caos. Sus compañeros vikingos retrocedían entre la nieve hacia la seguridad de la aldea y los guerreros de la Orden de Horkos intentaban alcanzarlos.
La batalla no había transcurrido como Maddox esperaba. Las fuerzas de Astrea marchaban sobre Valkenheim, y nadie había previsto que sus huestes serían tan numerosas. Habían aniquilado a los clanes, uno a uno, y arrasado sus aldeas. Skarde, su hermano de corazón y caudillo de la aldea de Moldar, le había ordenado que llevara un pequeño contingente de vikingos al río helado para cortar el paso al ejército de Horkos. Pero el enemigo era implacable. Pronto no les quedó más opción que retirarse.
Ahora corrían hacia casa y los guerreros de Horkos les pisaban los talones.
Maddox vio cómo los vikingos que había conocido y con los que había luchado durante años caían para no volver a levantarse. Corrió hacia un valiente Invasor para ayudarlo a defenderse de una Belicista, pero llegó demasiado tarde. La Belicista le hundió la espada en el gaznate. Con un grito, Maddox desató su ira contra la asesina. Pero no podía llorar a su compañero. A ninguno de ellos. Lo único que podía hacer era luchar y seguir avanzando hacia las puertas de Moldar.
Maddox se negó a permitir que el miedo arraigara en su interior. Plantó los pies en la nieve con firmeza y se abrió paso entre los aullantes vientos invernales, decidido a acabar con tantos enemigos como pudiera. Cortó extremidades, hizo rodar cabezas. Cubrió la retaguardia para que sus compañeros vikingos tuvieran una oportunidad. Era un líder, y eso significaba que ahora debía quedarse atrás. Significaba que debía hacer lo que fuera necesario para que los suyos sobrevivieran.
Tras eliminar a un trío de Priores oscuros, Maddox advirtió que los refuerzos de Horkos habían dejado de ir tras ellos. Sus compañeros vikingos por fin habían llegado a Moldar, donde encontrarían un ansiado y fugaz consuelo. Antes de cruzar las puertas, Maddox miró atrás por última vez. Un rastro de cuerpos empapados en sangre se extendía por el paisaje nevado flanqueado por pinares. El sol se ocultaba entre la bruma, el día agonizaba.
El viento amainó y una figura solitaria apareció en el horizonte. Sostenía la espada en alto y vestía de pies a cabeza la armadura de Horkos. Era una Belicista.
Se detuvo a varios metros de Maddox.
«Rendíos o morid», dijo. «Tenéis hasta el anochecer para decidir».
La Belicista dio media vuelta para marcharse. Maddox deseaba abalanzarse sobre la mensajera, deseaba descargar sobre ella la última gota de su sed de sangre. Pero no hizo nada.
El enemigo no estaba derrotado. Solo se había detenido para darles un ultimátum. No les aguardaba la victoria. Simplemente les habían concedido un breve descanso antes de lo que vendría después: la masacre total.
Con la espalda apoyada en la pesada madera de la puerta de Moldar, Maddox la observó en silencio, desafiante. Pero sabía que era inútil. Solo le esperaba la muerte.
Envainó la espada, escupió al suelo y avanzó decidido hacia la aldea. El caudillo Skarde aguardaba el informe de la batalla.
Pero antes, Maddox debía hablar con sus hombres.

Parte II.
«¡Vamos a morir todos!».
Las palabras resonaron en el salón vacío.
Skarde, antaño un Huscarle poderoso y ahora un caudillo anciano, permaneció sentado sin decir nada. El silencio era tal que Maddox podía oír el crepitar de las llamas en la chimenea. Un buena analogía de la rabia que ardía en su interior.
«Skarde», dijo Maddox, en tono más amable. «Te ruego que entres en razón. Al caer la noche estarán aquí... y esta vez no habrá alternativa. Piensa en tu pueblo. En las mujeres y en los niños. En los hombres que están dispuestos a morir por ti. Ahórrales esta atrocidad sin sentido, pues no habrá perdón para lo que venga después, hermano».
«No olvides cuál es tu sitio, hermano», respondió Skarde. «¡No haré tratos con la Orden de Horkos! Tus palabras cobardes ensucian la sacralidad de mis salones. Nosotros somos vikingos. No nos rendimos. Luchamos hasta el final».
«Piensa en tu hija. ¿Qué haría ella sí...?».
«¡Mi hija está en su puesto, esperando al enemigo!», gritó el jefe, poniéndose en pie. ¡Y mientras tanto, tú estás aquí, lloriqueando como un niño de pecho!».
El Celta no se tomó bien aquel reproche. «Nuestro pueblo estará muerto por la mañana».
«Si ese es nuestro destino, así sea».
«¿Tan poco aprecias a tu propio clan?».
«Nuestro pacto es con Quimera. Le debemos lealtad a Cross», espetó Skarde avanzando con paso rápido hacia Maddox.
«¿Y dónde está Cross? ¡Escondido tras los muros de Ashfeld! Tenemos que sobrevivir a toda costa».
«¡Hice un juramento! No podemos cumplir nuestras promesas solo cuando nos conviene. ¿Acaso has olvidado la que hiciste para servirme?».
El Celta asió con fuerza la empuñadura de la espada. Con la cabeza medio ladeada, respondió: «Juré servir a nuestro pueblo».
Antes de que Skarde pudiera responder, los tambores redoblaron con fuerza y se oyeron gritos en el exterior.
«Están aquí», anunció Maddox.
El caudillo cruzó la sala a todo correr y, al abrir la puerta, vio que la aldea estaba ardiendo. Los aldeanos intentaban escapar de los proyectiles en llamas que lanzaban las catapultas mientras los guerreros de Horkos cruzaban las puertas.
«¡Rendíos o morid!», gritaban.
Maddox miró más allá de la silueta del caudillo, hacia la muerte que se aproximaba desde el exterior. Al bajar la mirada, vio su propia sombra. El contorno de la piel que le cubría la espalda resultaba inconfundible. Recordó el encuentro con el tigre dientes de sable en el desierto helado. El poder de la bestia. Había sobrevivido durante años, a pesar de ser el último de su especie. Lamentaba haber matado a aquel animal. Pero necesitaba su piel para soportar el frío. Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir.
El caudillo desenvainó la espada. «¡No nos rendiremos!».
Antes de que pudiera unirse a la batalla, Skarde fue derribado por detrás y cayó de bruces sobre la nieve. El caudillo se colocó bien el casco mientras observaba boquiabierto a su agresor.
«¡¿Maddox?!», exclamó Skarde.
Entonces, el Celta dio la señal: tres silbidos de mando, como había acordado con sus hombres. Maddox albergaba la esperanza de que aquel último recurso no fuera necesario, pero Skarde no le había dejado alternativa.
En el exterior, los gritos se intensificaron bruscamente. Eran agudos y terribles, y lo peor era el asombro que transmitían. Los vikingos se habían vuelto contra sus hermanos.
«¡¿Qué estáis haciendo?!», gritó el caudillo.
Maddox se dirigió hacia su jefe con determinación, blandiendo su claymore.
«Sobrevivir».

Parte III.
La traición se extendió rápidamente entre las filas. Sin ninguna ceremonia, los seguidores de Maddox mataron a todos los vikingos leales a Skarde. A la mayoría se le dio la opción de renunciar a Quimera. Algunos aprovecharon la oportunidad, pero muchos no lo hicieron. Vecinos que se habían criado juntos, que habían compartido el pan en las cosechas de otoño y que habían luchado codo con codo durante generaciones, se dieron muerte en cuestión de segundos. El batallón de Horkos solo tuvo que dejar que ocurriera.
El caudillo y el Celta se enzarzaron en un duelo mientras un amanecer rojizo cubría de sangre el horizonte. Espada y escudo chocaban con el claymore entre la masacre.
«¡Nunca debí acogerte en mis salones!», gritó Skarde.
«¡Y yo nunca debí salvarte la vida!», le espetó Maddox.
Aunque el caudillo se estaba haciendo viejo, seguía conservando su fuerza. Era tan rápido como en sus mejores tiempos y su ferocidad sorprendió incluso a Maddox. No luchaban con habilidad, sino con odio. Por todos aquellos años de fraternidad y el dolor de aquella confianza rota. Sus golpes eran contundentes y su único objetivo era mutilar o matar. Se asestaron puñetazos, cortes y cuchilladas, y se empujaron mutuamente sobre el lodo resbaladizo.
Cuando el duelo se intensificó, los seguidores de Maddox y los guerreros de Horkos, prácticamente indistinguibles, formaron un círculo a su alrededor. La batalla estaba decidida. Ahora solo había que esperar a que el caudillo lo entendiera.
El sonido de la espada contra el escudo resonaba cada vez con más fuerza y los gruñidos de ambos hombres eran cada vez más roncos. Maddox blandía despiadadamente la espada y el caudillo bloqueaba sus ataques lo mejor que podía, pero cada vez que levantaba el escudo, lo hacía más despacio. Maddox no. No. Al igual que la piel de tigre de su espalda,
Maddox había accedido a algo primordial. Algo salvaje.
«¡Nunca fuiste uno de los nuestros!», gritó Skarde, con una última embestida desesperada. Pero Maddox estaba preparado. Hundió la espada en el pecho del caudillo, giró su cuerpo en el aire y lo estampó contra la nieve.
«Maddox...», murmuró Skarde, con ojos desorbitados. Por la comisura de los labios se le deslizaba un hilo de saliva sanguinolenta. «Detén... esto...».
«Somos vikingos», susurró Maddox. «Nada puede detenernos».
Cuando extrajo la claymore del pecho de Skarde, el caudillo ya había muerto. Empapado en sangre, el Rompejuramentos puso un pie sobre el cadáver de su hermano y se alzó victorioso en el centro de la aldea. Con los brazos extendidos, exclamó: «¡Moldar ya no acata el juramento a Quimera! ¡A partir de este momento, somos Horkos!».
Rugió. Y todos los que le habían seguido levantaron las armas.
Todos aclamaron a Maddox.
Contenido Recomendado

Pase de batalla
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

Nuevo personaje Khatun
Las Khatun son asesinas ágiles y brutales que blanden sables dobles. Lideran una horda mongola invasora que se dirige hacia Heathmoor dispuesta a hacer realidad la visión de Guljin: poner fin a las mezquinas guerras que han asolado a su pueblo durante tanto tiempo. Unir a Heathmoor bajo el estandarte del imperio de Guljin a cualquier precio.