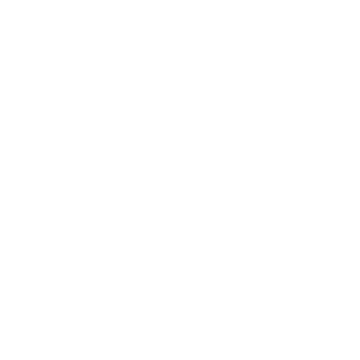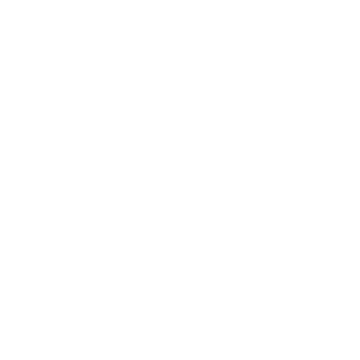Diseño de Invasor de la Maldición de Bolthorn

A pesar de estar equipado con el hacha característica del Invasor, el Jarl Bolthorn se forjó una reputación por matar a sus enemigos con las manos. Por eso empezaron a llamarlo "Manos de Cuervo". Bolthorn era un gobernante brutal comprometido con su pueblo que se hartó de las derrotas constantes de su clan. Año tras año, veía cómo su pueblo tenía que enfrentarse a catástrofes naturales, invasiones viles, guerras brutales y una escasez cada vez mayor de recursos. Deseoso de acabar con esta situación, Bolthorn abandonó su trono y juró que algún día regresaría con los medios necesarios para salvar a su pueblo.
El vikingo exploró durante años las tierras que se extendían al oeste de Heathmoor. En la inmensidad del desierto tropezó con un antiguo templo semienterrado en la arena. En su interior encontró el Brazalete del Escarabajo, un artefacto mágico que perteneció a una gran civilización. Bolthorn regresó a casa llevando consigo la reliquia, sin saber que encerraba una antigua maldición. Ahora su pueblo sufre más que nunca y Bolthorn está condenado a recorrer las tierras de su hogar agonizante mientras la magia oscura del brazalete se va apoderando lentamente de él.
Las arenas de la ruina

Parte I.
El sol estaba en su punto álgido, brillando sobre Bolthorn con la fuerza de un dios abrasador. La capucha que se había hecho con una vieja manta amenazaba con caerse a cada golpe de aquel viento incesante. El Invasor la sujetó con fuerza y siguió caminando. El viento debería suponer un respiro frente al calor y el sol abrasador, pero en el desierto era un obstáculo más que debía superar. Tenía la piel enrojecida por la exposición constante al sol y los labios agrietados por la falta de agua. Los músculos le dolían con cada movimiento. ¡Cómo añoraba la fresca brisa de Valkenheim, las montañas cubiertas de nieve que se alzaban en el horizonte y el refrescante sabor del hidromiel! Por no hablar del tacto de cualquier cosa que no fuera tan áspera como aquella arena miserable. Todo parecía muy lejano. Otro mundo. Otra vida. El desierto no era lugar para un vikingo, pero había venido hasta aquí voluntariamente.
Hacía mucho tiempo, tanto que no recordaba cuánto, había dejado atrás su hogar con la promesa de que su pueblo no volvería sufrir nunca más. Su clan era fuerte, pero había tenido que soportar demasiadas cosas en muy poco tiempo. Las incesantes guerras se habían cobrado la vida de familiares, amigos y compañeros de armas. Los elementos habían causado estragos incesantes. Habían tenido que enterrar a demasiados compañeros, y los gritos de victoria apenas habían reverberado en sus salones. Había llegado la hora de acabar con la masacre y las pérdidas. Había llegado la hora de que los vikingos volvieran a conocer la gloria. Y si no la encontraba en casa, iría a buscarla a cualquier otro lugar.
Bolthorn había viajado mucho más lejos que cualquier otro miembro de su clan. Sin embargo, todavía no había encontrado nada digno de mención. Bueno, eso no era del todo cierto. Había encontrado una cosa: el Brazalete del Escarabajo. El Invasor había entablado amistad recientemente con un desconocido mientras exploraba una antigua tumba. Bolthorn había estado a punto de caer en una trampa letal, pero aquel hombre le había salvado la vida. Los dos hombres habían encontrado entonces el mítico brazalete. El desconocido le había dicho que aquella joya tenía el poder de restaurar la vida, pero había añadido que aquel poder no era para los simples mortales y que no había que retirar el brazalete del lugar sagrado en el que descansaba. Como el desconocido le había salvado la vida, el vikingo prometió no tocar el brazalete.
Ahora regresaba a casa con las manos vacías. Mientras reflexionaba sobre su regreso a Valkenheim, se preguntó cómo lo recibirían. ¿Se alegrarían de verlo? ¿O le mirarían con decepción y resentimiento?
Antes de que pudiera decidirse por una respuesta, media docena de bandoleros salieron de sus escondites y arrancaron al Invasor de aquella neblina inducida por el calor. Los bandoleros, que habían permanecido enterrados en la arena, levantaron nubes de polvo cegadoras mientras corrían hacia su solitaria presa.
Gritaban en una lengua que no entendía, pero tampoco le hacía falta. La guerra era un idioma que comprendía en cualquier parte. La verdad era que tenía ganas de luchar. Había pasado demasiado tiempo caminando y explorando. Levantó el hacha que durante tanto tiempo había utilizado como bastón. Su hoja brilló al sol mientras Bolthorn se disponía a atacar. Esquivó y bloqueó los espadazos de los bandoleros y le cortó la cabeza al enemigo que tenía más cerca. Entonces, dos bandoleros le atacaron por la espalda. Bolthorn cayó de rodillas, pero consiguió aplastar la cabeza de uno de sus atacantes con sus propias manos. Los cortes eran profundos, pero intentó ignorar el dolor. Armado con su hacha y la espada de una de sus víctimas, Bolthorn mató a dos más. Luego a otro. Y finalmente, el último bandolero cayó rodando por una duna y no volvió a levantarse. Bolthorn se alzó triunfante bajo el sol abrasador, empapado en la sangre de sus enemigos. Aquella lluvia rojiza le permitió descansar momentáneamente del sol y le fortaleció.
Pero se encontraba gravemente herido... más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabía que no lograría volver a casa en aquel estado. Necesitaba ayuda. Y en aquel desierto olvidado de la mano de Dios solo había una cosa que podría curarlo, que podría devolverle la vida.
¡Bothorn Manos de Cuervo, el orgulloso y poderoso vikingo, no podía morir a manos de unos míseros bandoleros! Era inaceptable. Tenía que sobrevivir. Había estado demasiado cerca de una nueva derrota. Una nueva pérdida. ¿Cuántas más podría soportar? ¿Cuántas podría soportar su clan?
Ni una más. Era el momento de la victoria. Para él y para los suyos. No regresaría a casa sin su premio. Valkenheim tendría que esperar por él, solo un poco más. Ahora tenía que regresar. ¡Al demonio con las deudas y las promesas! El Brazalete del Escarabajo sería suyo.

Parte II.
El viento marino agitaba el cabello de Bolthorn. De pie en la proa de barco, contempló todo lo que le rodeaba, aquel paisaje que había añorado durante tantos años. Después de una eternidad en el desierto, ver Fuerte fluvial le hizo sentir una felicidad inesperada. Con la mano firmemente sujeta al pasamanos, observó el Brazalete del Escarabajo que adornaba su muñeca. Recordó el calor que inundó su ser cuando curó sus heridas y la fuerza que sintió al verlo brillar en el brazo. Aquella reliquia le permitiría restaurar la gloria de su clan. Gracias a ella todos venerarían el nombre del intrépido Invasor Bolthorn Manos de Cuervo.
Conseguir el brazalete había sido más fácil de lo previsto. Tras regresar a la antigua tumba, fue capaz de evitar todas las trampas que casi le habían costado la vida la primera vez. Una parte de él se sentía mal porque había jurado por su honor que no lo tocaría. Sin embargo, la situación era demasiado desesperada. El destino de su pueblo dependía de aquel artefacto. Tenía que poner fin a su miseria, y una promesa rota le parecía un buen precio a pagar.
En cuanto el barco atracó, se apresuró a desembarcar. Sus botas, cubiertas aún por la arena de tierras lejanas, por fin tocaron aquel suelo tan familiar. Todo estaba como lo había dejado. El suave sonido de las olas. El dulce aroma de las flores cubiertas de rocío en el aire. El verdor de las tierras que se iluminaban bajo la luz del sol... Todas las señales de una primavera fructífera. No había podido elegir un momento más oportuno para regresar. Era la estación del renacimiento, ¡y él guiaría a su pueblo a un nuevo comienzo!
Algunos aldeanos lo miraron sorprendidos cuando pasó junto a ellos arrastrando dos pesados baúles llenos de tesoros. Algunos susurraban entre sí. Otros tenían una expresión de preocupación en el rostro. Esto hizo que el Invasor prosiguiera su solitario camino hasta la entrada principal del castillo sintiéndose inquieto. Al otro lado de aquellos muros de piedra estaba su trono. Pero salió a recibirle alguien que no esperaba: un corpulento Huscarle llamado Njal, vestido con una armadura nueva y haciendo alarde de una posición que confirmó las preocupaciones del Invasor. Njal lo había reemplazado como líder del clan durante su ausencia. Era evidente que no todo estaba como lo había dejado.
Impasible ante el regreso de Bolthorn, Njal no dudó en ordenar a dos guardias que lo atacaran. Al darse cuenta de que había olvidado su hacha en el barco, Bolthorn lanzó sobre el guardia de la izquierda uno de los cofres, que dejó a su paso una estela de tesoros brillantes, y se abalanzó sobre el otro. Le robó el arma y mató a ambos guardias, antes de dirigir su atención hacia su "sucesor".
"No deberías haber regresado", dijo Njal con voz ronca, llevando la mano a la espada.
Bolthorn detuvo la mano y negó con la cabeza. "Y tú deberías haber recordado cuál era tu lugar", respondió.
La gente formó un estrecho círculo alrededor de ambos vikingos cuando empezó el combate. Durante unos instantes, la aldea se sumió en el más absoluto silencio, interrumpido tan solo por los gritos y los gruñidos de los guerreros y el sonido del metal al chocar. El Huscarle intentaba estar a la altura de la reputación que le había permitido hacerse con el trono de Bolthorn, pero era inútil: el Invasor luchaba con una pasión y una ferocidad inigualables. Al fin y al cabo, no luchaba por su trono, sino por su pueblo. Tras esquivar sus ataques, apuñaló a Njal en el vientre y arrancó la hoja de su costado. La sangre empezó a cubrir la tierra, creando un charco sobre el que cayó silenciosamente el cuerpo sin vida del Huscarle.
La multitud guardó silencio, al igual que Bolthorn. Entonces el Invasor se arrodilló junto al cadáver de su rival y apoyó la mano sobre su cuerpo. El Brazalete del Escarabajo empezó a brillar en dorado, como había hecho la primera vez que se lo puso. En esta ocasión, la luz descendió por su brazo hacia Njal. Con una repentina sacudida que dejó atónitos a todos los presentes, el Huscarle escupió un aliento milagroso mientras regresaba a la vida.
Bolthorn se puso en pie y alzó el puño para todos pudieran ver el brazalete.
"¡Contemplad el objeto que nos salvará!", exclamó. El círculo se estrechó alrededor de Bolthorn a medida que hablaba. "Con este arma le devolveré la grandeza a nuestro clan". Se dio media vuelta y siguió hablando con la convicción de un rey triunfante. "No temeremos la muerte. ¡El brazalete responderá por nosotros!". Los murmullos de aprobación resonaron con fuerza. "Ha llegado el momento de que Heathmoor conozca el verdadero poder de Valkenheim".
Con los brazos extendidos a los lados y las palmas levantadas para canalizar la rabia de sus antepasados, anunció: "¡Ha llegado la hora de los vikingos!".
Entonces llegaron los vítores.

Parte III.
En Ashfeld, un granjero lloraba porque todas sus cabezas de ganado habían muerto repentinamente.
En el Myre, una joven cosechaba el polvo del jardín familiar.
En Valkenheim, un Invasor despertó de su siesta, sintiendo un intenso dolor en el brazo.
Las celebraciones se habían sucedido durante toda la semana. Bolthorn había comido y bebido como nunca durante seis días, y cada una de esas noches se había dormido sabiendo que su pueblo le adoraba. Su regreso heroico les había devuelto la esperanza. Una esperanza que se había perdido hacía mucho tiempo. Nadie parecía lamentar que el mandato de Njal hubiera llegado a su fin. Bolthorn era el gobernante legítimo del clan. Había asegurado con creces su autoridad al matar al Huscarle delante de todo su pueblo y devolverle la vida de forma milagrosa. Cada noche, mientras el pueblo festejaba, Bolthorn llenaba los salones con historias de sus viajes allende las fronteras de Heathmoor. Unas historias de paisajes áridos, imperios rotos, enemigos caídos y tesoros robados. Algunos observaban el Brazalete del Escarabajo de su brazo del mismo modo que mirarían un altar sagrado. Otros ni siquiera se atrevían a mirarlo por miedo a que Bolthorn pensara que pretendían arrebatárselo. Todos creían que era la fuente de un nuevo poder, un poder que deseaba compartir con todo su pueblo.
Tras la última noche de celebraciones, Bolthorn se sumió en un profundo sueño. Caminaba por el desierto, por un mar dorado sin principio ni fin. Dondequiera que fuera, una sombra oscura lo protegía del sol. Sin embargo, no había nada en el cielo. Vio una figura en el horizonte, a su espalda. ¿Le estaban siguiendo? Era imposible saberlo, puesto que la sombra cada vez se hacía más oscura.
El dolor lo despertó de golpe. ¿Había dormido solo unos minutos? ¿O habían sido horas? Lo ignoraba. Tenía la mano entumecida. La sacudió varias veces y la sensibilidad regresó lentamente; era como si unos alfileres le pincharan las yemas de los dedos. Los rayos de sol entraban por las ventanas, pero brillaban con menos fuerza de la habitual. Imaginó que el cielo estaría cubierto de nubes ligeras. Sin embargo, cuando salió esperando ver el brillo del sol en el agua, se dio cuenta de que era mucho más que eso. Una densa bruma llenaba el aire, un velo dorado que parecía sofocar el entorno. Era como si pudiera tocarlo, pero cuando extendió la mano, sus dedos no encontraron nada más que vacío. Entonces advirtió que el vacío se extendía más allá. Lo sintió en su interior, en lo más profundo del pecho. Advirtió que la respiración se le entrecortaba y el pánico se apoderó lentamente de él.
Corrió hacia la orilla, deseando echarse agua en la cara. Pero cuando llegó vio algo que desafiaba toda razón: el agua, que se acercaba lentamente a la playa para retirarse al instante, se había vuelto roja. Desde un extremo del horizonte al otro. Bolthorn retrocedió asustado, tropezó y cayó al suelo. Se levantó con premura y echó a correr hacia el centro de la fortaleza. El horror lo golpeó al advertir que el lugar estaba lleno de cadáveres. Se detuvo a examinar uno de ellos, pero solo encontró unos ojos vidriosos y un rostro ceniciento y carente de expresión. La hierba que ayer era verde se había vuelto y se convertía en polvo bajo sus pasos.
Volvió a sentir un intenso dolor en el brazo, y esta vez cayó de rodillas al suelo. Echando espuma por la boca, Bolthorn se miró la muñeca. El brazalete se aferraba a su piel de forma despiada, como si quisiera aplastarle los huesos. La piel se le arrugó bajo sus garras y se rasgó, pero no sangró. Una negrura había empezado a extenderse por sus venas.
Y entonces supo lo que había hecho. El desconocido de la tumba le había dicho que el poder del brazalete no era para los mortales. Y ahora estaba descubriendo qué ocurría cuando un hombre se creía un dios. Creía que había devuelto la gloria a su pueblo, pero solo le había llevado más dolor. Más miseria.
Deseoso de acabar con su aflicción, Bolthorn intentó quitarse el brazalete. Pero no podía moverlo por mucho que lo intentara. Desesperado, con los ojos inyectados en sangre y las lágrimas deslizándose por las mejillas, vio en el suelo una espada que seguramente había pertenecido a uno de los cadáveres que le rodeaban. Agarró la empuñadura con fuerza y apoyó la otra mano con firmeza en el suelo. Respiró hondo varias veces, preparándose para el tormento que se avecinaba.
Con un grito profundo y gutural, dejó caer la hoja sobre el antebrazo. La onda expansiva le sorprendió. La colisión hizo que la espalda retrocediera y se rompiera en pedazos mientras Bolthorn caía de espaldas sin aire en los pulmones.
Derrotado, el Invasor se levantó y observó desesperado la devastación que le rodeaba. Un cuadro espantoso en rojo y dorado. Y llevaba por título "Muerte".
El brazalete tenía voluntad propia. No podía quitárselo. No podía destruirlo. Tenía que pagar un precio.
Contenido Recomendado

Pase de batalla
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

Nuevo personaje Khatun
Las Khatun son asesinas ágiles y brutales que blanden sables dobles. Lideran una horda mongola invasora que se dirige hacia Heathmoor dispuesta a hacer realidad la visión de Guljin: poner fin a las mezquinas guerras que han asolado a su pueblo durante tanto tiempo. Unir a Heathmoor bajo el estandarte del imperio de Guljin a cualquier precio.